

VEREDAS CAMINADAS POR RAMÓN MÉRICA EN DIARIO URUGUAY.
Así se trate de un ciprés o de un rosal, están celosamente enclaustrados. En invierno duele verlos tan encerrados, clamando por la búsqueda del verde esencial. Al llegar la primavera, duele verlos desesperados por liberarse de rejas, muros y demás. Aquí, la trastienda de una Venecia anónima según el sentir de un periodista sin igual.
VEREDAS DE VENECIA CAMINADAS POR RAMÓN MÉRICA para Diario Uruguay
Archivo Revista Paula.
Es muy fácil decir que Venecia no tiene árboles. Casi no los tiene y, como si fuera poco, tampoco el idioma permite tener plazas. Eso se debe a que lo único que puede llamarse como tal es la Piazza San Marco. Los demás son Piazetta San Marco, al costado del Palacio Ducal; el Piazzale Roma, donde termina el Gran Canal y junto a la terminal de ómnibus. El resto echa a mano al alocado dialecto veneciano: campo -un claro en el laberinto, que cuando se le antoja puede parecerse a una plaza-, campiello -cuando ese claro es más pequeño-, corte -cuando ese tipo de alivio hace recordar a un patio-, cortile -en italiano común-. Atención: aunque no haya plazas a la manera clásica, hay árboles. Están escondidos o semi escondidos, no son muchos como en Montevideo, pero hay.
UN TOQUE DE HUMILDAD
Esa presencia invisible se nota en abril, cuando en el norte llega la primavera y en el sur se recibe al otoño.
Se nota, esencialmente, en la nariz, en los ojos, en la garganta. Aunque no haya árboles a la vista, hay nubecitas de polen que merodean por ahí, que indican el fin del largo invierno y el principio de las alergias y las rinitis. Y de los estornudos. Pero, sobre todo, indican que aunque no se los vea, por allí se ocultan huertos, jardines, o lo que sea. La savia hambrienta no puede esperar y quedarse callada, y así es posible descubrir que también el verde de Venecia está teñido por el misterio. Parte de ese misterio puede develarse cuando se sobrevuela la laguna y desde las nubes es posible descifrar que hay muchísimos más jardines de los que puede admirar un caminante, que los venecianos no solamente aman sus sensuales jardineras sobre el Gran Canal sino también la última intimidad de un pequeño congreso de violetas africanas en una ventanita que da a un pasillo, un arriate en un mínimo patio, cuando no se sufre la impronta de una gran mancha de jocundo verde en medio de un palaciego caserío, eso que en Uruguay habría que definir como “el medio de la manzana”, algo que aquí no existe.
BOTÓN DE MUESTRA
En pleno Cannaregio existe un ejemplo ilustre de lo que son esos vergeles cautivos. En la Lista di Spagna, al partir de la estación ferroviaria camino al Rialto, hay un claro: Campo San Geremia. Sobre ese campo está la iglesia homónima, donde se custodian las reliquias de Santa Lucía, virgen y mártir de Siracusa.
Frente a esa iglesia, entre el hotelito San Geremia y la trattoria Leonardo hay un corredor estrecho sobre el que dan las ventas de servicio del restaurante y del albergue. Al fondo de ese corredor penumbroso, una pequeña reja veneciana de hierro remachado es dibujada por difusos fulgores de verde. El curioso puede hacer ese recorrido, llegar hasta la reja, abrirla como si estuviera en su casa y entonces sentir el estupor al toparse con un enorme jardín, mejor dicho: un parque. Allí descansan árboles viejísimos y senderos marcados por ligustros, allí yace algún recuerdo de construcción gótico-veneciana, allí hay bancos donde los octogenarios toman sol y los perros toman agua -también hay algún niño-, allí las parejas consuman sus tímidos arrebatos y hasta algún músico ambulante se consuela con su violín. Con Vivaldi, por supuesto.
Si no se es lo suficientemente curioso como para averiguar que hay detrás de ese corredorcito, se podrá pasar mil veces por el Campo San Geremia, entrar a la iglesia, decir una oración y encender una vela ante el cuerpo de la Virgen protectora de los ojos, pero jamás se va a saber que a veinte metros hay un esplendoroso vergel cautivo.
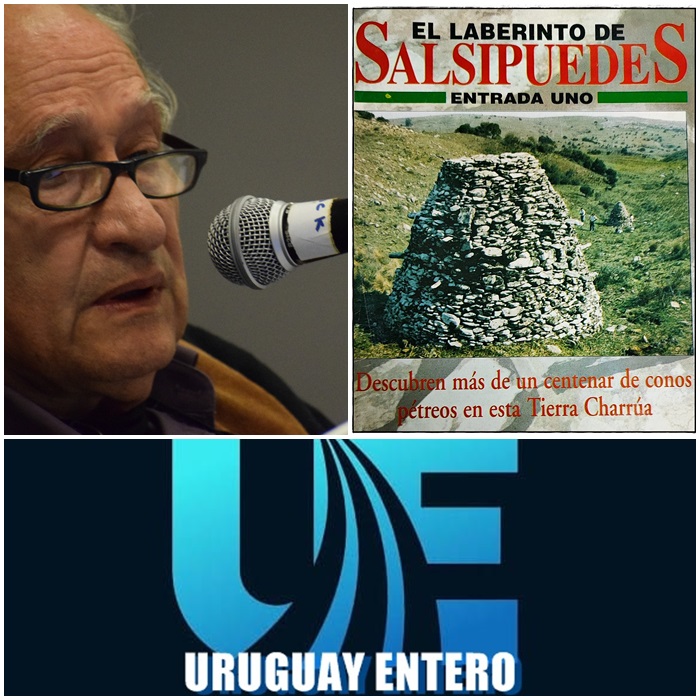
COMO SI FUERA POCO
Hay que entender que tengan miedo de los árboles. Por eso es que un campo bellísimo, con bancos enrulados, ventanas renacentistas, terrazas palaciegas, solo se conforme con un cantero muy bien cuidado con yerberas y violetas, algún arbolito o alguna enredadera, pero árboles, no. Es natural: como si se tratara de un iceberg, tienen terror de lo que no se ve. Bastante sudor agregan a los canales con el mantenimiento de sus cimientos como para agregar otro más. Saben que los árboles quedarían de morir en esos espacios donde la luz se despacha al gusto de Bellini, sobre los que los ventanales grafitan esplendores de damascos y madroños y al atardecer se derrama el leve fulgor de las arañas de su cristal emblemático. Sería maravilloso que esa plazuela se vistiera con un olmo o un plátano. Pero no, no se puede. Mejor dicho: no se debe. Por lo menos hasta que un laboratorio cree un espécimen que pueda prescindir de las raíces, esas metidas.
LO QUE LOS MUROS OCULTAN
En abril, todavía con una brisa muy fría sobre las aguas, es natural que permitan asomar sus ramitas más altas por encima de los muros húmedos que dibujan los rii -ríos-. También es dable entrever al fondo de un corredor, un rincón donde los chispazos de anémicos verdes pugnan por salir a la luz, a la búsqueda del color esencial. También hacen lo que pueden con su apretada libertad cuando consiguen traspasar los barrotes de un portal y entonces las hojitas más tiernas se convierten en dedos angustiados por el encierro, falanges de savia que reclaman libertad, que claman por alguien que venga a liberarlos. Eso, por el momento, en abril, es imposible. Como siempre, mayo llega, y poco a poco, muy tenuemente, todo va cambiando. La primavera remolona alarga esos dedos angustiados y entonces comienzan a bordarse las rejas y portadas con cintas vegetales orladas por las primeras manchitas de color, la primera y más escandalosa de las cuales es la de la mimosa, que marca el Día de la Mujer veneciana y atropella con todo: en las vidrieras, en los jarrones de casas y boutiques, en las solapas de los trajes y, sobre todo, entrelazadas sobre los rulos de las señoras, y ahí se tiene la constancia de que la fiesta está por empezar.
Mientras tanto, en su espera, los vergeles cautivos construyen una avant-premiere del esplendor de junio. Arteros, saben que todo lo que toquen quedará bien, tanto sea un muro leproso de siglos de salitre, como un escalón de mármol fileteado de oxidado hierro, como una ventanita verde inglés que desde que nació nunca supo lo que es un carpintero. Porque todo, absolutamente todo, queda bien en Venecia. Es por eso que, de repente, sin ningún aviso, un recodo del milenario laberinto depara al caminante del éxtasis de un derrame de glicinas que parecen haber sido siempre así de voluptuosas, así de lilas, así de glicinas. Y están ahí, en medio de un caminito penumbroso por el que no pasan más que los vecinos de Castello. Nadie más las puede ver.
También a veces es necesario abrirse paso con las manos, a la altura de la cabeza, ante unas ramas que intentan escapar de un jardincito interior en la calle Lunga de Dorsoduro, un jardincito que no es tan jardincito: el jubiloso cabildeo de las estatuas, de los bancos de piedra, de alguna fuente, aparecen por detrás de las ramas huidizas: Nadie que no vaya hacia Campo San Bárnaba en pos de una lechuga podrá ver jamás esos primores.
La engañifa también viene por otros flancos. Una puerta minúscula, una ventana que da pena por su humildad, un ojo de luz de 20 por 20 guardan -o esconden- verdaderos asombros. Por detrás de esos retazos de cielo impera el silencio de la elegancia: siempre hay señores y señoras de piedra, siempre hay chorros de rumores líquidos, siempre hay una mano invisible que se ha encargado de festonear con violas o con primulas ese laberinto otro que quiere imitar la locura de la ciudad madre. Si alguien no tiene por qué ir a San Polo en busca de la divina Santa María Gloriosa de Frari, no verá jamás esos esplendores tan callados como obedientes. Pero ya vendrá junio a liberarlos.
(Publicado en Jardines de El País, el 2 de Julio de 2000)











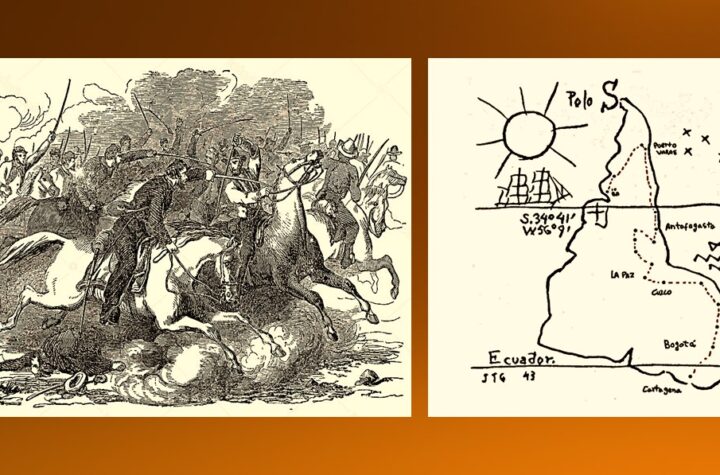


More Stories
Campeonato de los maestros Gauderios
Una PeriodistaenRed, Silvia Techera, será la primera mujer de Uruguay en clonarse con IA
El lobo en todos nosotros